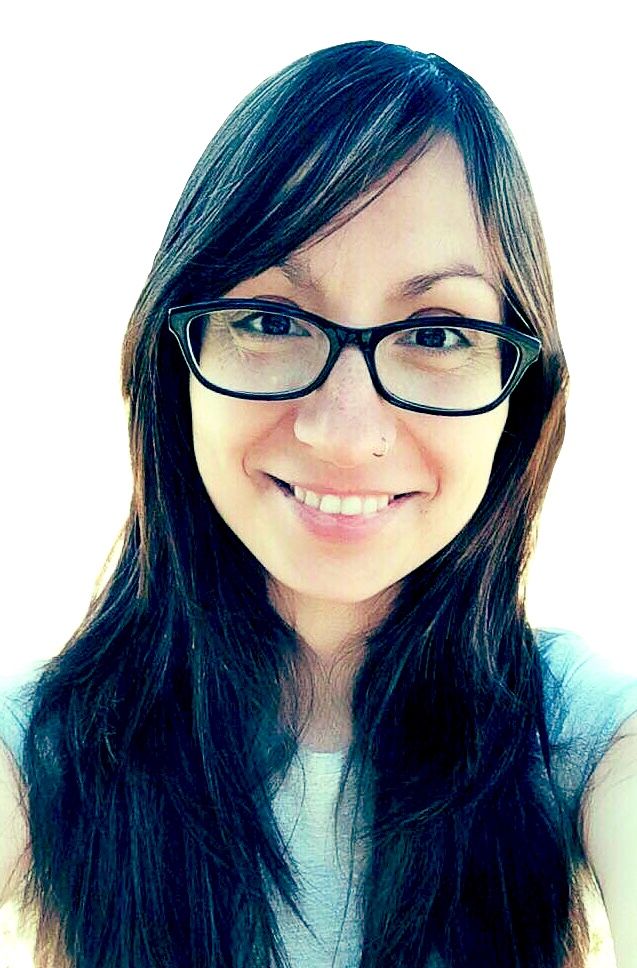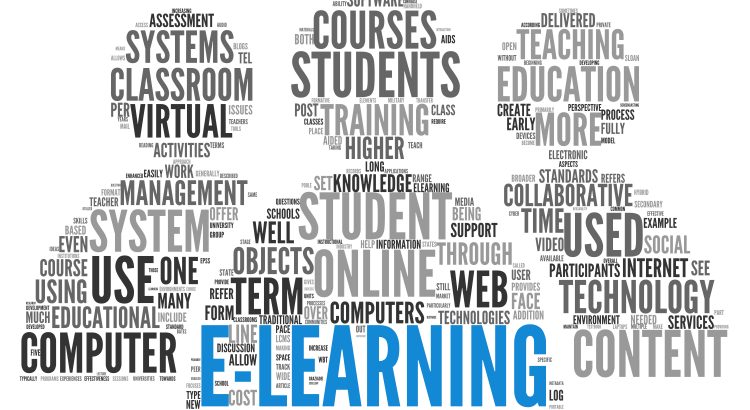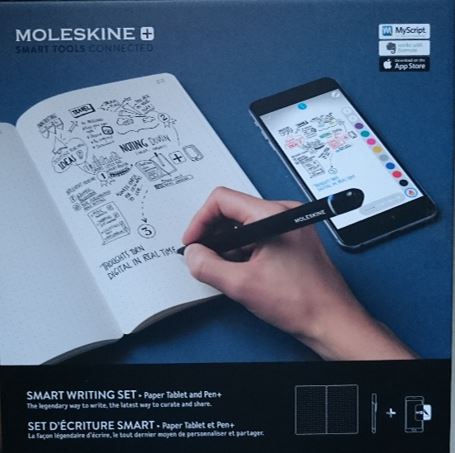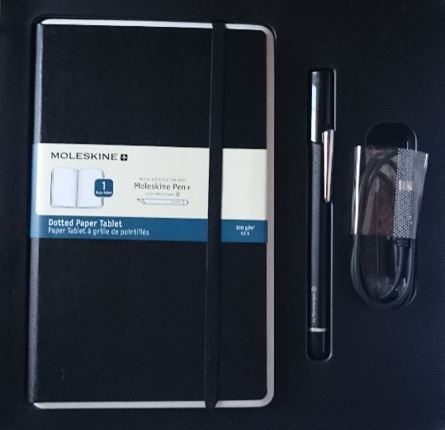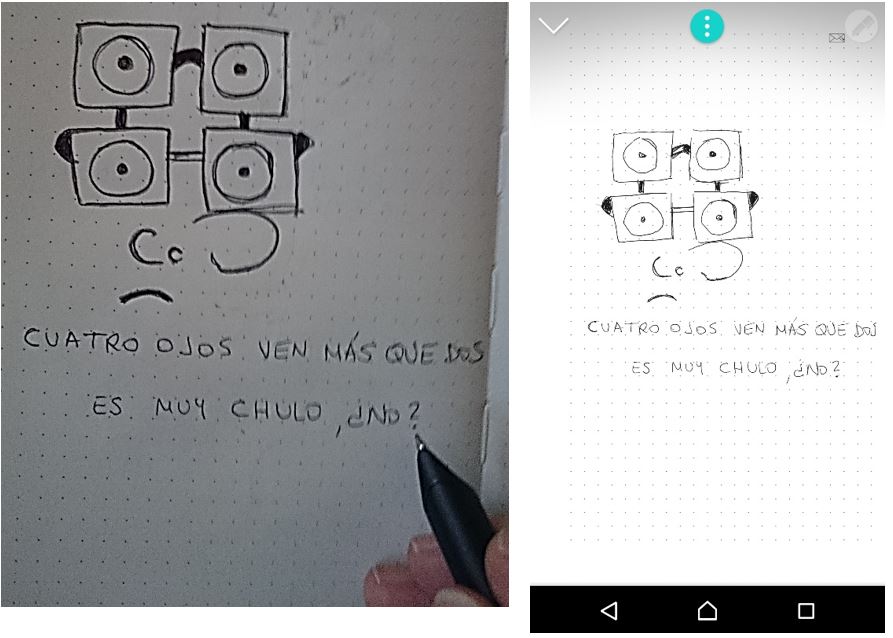Autora del post: Marta González Caballero
Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias.
John Locke
Hace tiempo que quería escribir sobre la autoestima y felicidad en el aula. Puede que haya alguien a quien sorprenda el concepto de felicidad en un contexto educativo y más aún seguramente en un contexto laboral -prometo volver para hablar de eso en otro momento-, pero a mí me parece tan importante como el concepto mismo de competencia. Quizá porque acumulo ya bastantes años de experiencia docente y, porque he visto pasar por mis clases a alumnos con capacidades y ambiciones muy diversas y he tenido que lidiar con todos ellos, cada vez me he ido convenciendo más de la importancia de utilizar la empatía, lo que se conoce como el coaching emocional, en el aula. No quiero decir con esto que la exigencia en el estudio, la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas o el conocimiento de las normas no sean importantes, lo son, pero todas esas cosas se van adquiriendo de forma procesal, a lo largo de la trayectoria académica. Sin embargo, la empatía, el sentimiento de satisfacción, la felicidad y el positivismo se ha quedado tradicionalmente fuera del aula, fuera de la competencia de un profesor.
Todos tenemos claro hoy día que el panorama educativo actual es muy distinto al de hace apenas una década. Los estudiantes que llegan ahora a la Universidad pertenecen a esa generación conocida como “nativos digitales”, jóvenes tecnófilos que consumen vorazmente una gran cantidad de información multimedia a la que acceden desde diferentes dispositivos. Son hiperactivos en redes sociales, viven rodeados de listas de reproducción de música, de galerías de imágenes, de youtubers y de videojuegos interactivos que muchas veces ellos mismos crean. Son reticentes al acceso de información no digital y son muy críticos con los usos tecnológicos en terceros, fundamentalmente con sus profesores. Como contrapartida, también son jóvenes que pierden muy pronto el interés, que se desconcentran y aburren con facilidad, tendiendo a trabajar de manera superficial las cosas. Por tanto, este perfil tiene ventajas e inconvenientes, hablé de ello en el I Congreso Internacional PIATCOM, organizado por la Facultad de Comunicación el pasado mes de mayo y, como dije entonces, los profesores tenemos que trabajar una metodología que permita potenciar lo beneficioso y reconducir los efectos menos deseables, para hacer de esos inconvenientes algo digno de ser aprovechado a nivel experiencial.
Yo me propuse hace ya unos cuantos años encauzar mis clases y la metodología aplicada en ellas hacia los modelos dinámicos de aprendizaje, aquellos que se basan en la flexibilidad y adecuación al alumno, los que abren la puerta a la experimentación y al proceso empático. Y, de pronto, llegó la felicidad. Si dijera aquí que mis alumnos son felices tras mis clases diría mucho y no quiero decir tanto; sin embargo, puedo decir que mis alumnos son felices en mis clases, en el tiempo que duran, lo cual es ya un punto de partida interesante.
Cuando me inicié en el proceso de trabajo empático, enseguida me di cuenta de un par de cosas muy importantes:
- Que los alumnos no suelen tener conciencia clara de lo que valen o de para qué valen, de manera que entienden el éxito como algo lejano o inalcanzable.
- Que los alumnos tienen menos conciencia aún de que valen para alguien, es decir, que no se suelen sentir reconocidos, lo que les conduce a la frustración.
Como llevo los últimos seis años dando clase a alumnos de cuarto curso y de posgrado, veo muy claramente en ellos estas carencias y los miedos asociados a ellas: no conseguir lo que quieren, no tener claro cómo enfocar su trayectoria, no saber hasta dónde son capaces de llegar… Son los síntomas de un mal muy común: la baja autoestima, que no se suele saber tratar o no se le otorga la suficiente importancia en el aula, porque claro, tenemos que impartir los contenidos previstos en la guía docente, corregir las actividades, realizar las prácticas, tutorizar trabajos… y el tiempo es el que es. Pero no tenemos porqué resignarnos a eso, yo al menos no lo hago, y por eso estoy hoy escribiendo esto, porque creo que puede ser bueno compartir mi felicidad, o lo que es lo mismo, mi experiencia de coaching educativo[1], que ha sido muy enriquecedora y gratificante, para que cada cual luego reflexione sobre ello y evalúe si puede serle útil.
Lo primero de todo es dejar claro que el coaching no es enseñar, es crear las condiciones necesarias para aprender y crecer, para abrir la mente y liberarla. Hoy día no nos basta con enseñar, con transmitir conocimientos, porque nuestros alumnos van a ir siendo capaces, cada vez más, de aprender por sí mismos. Esto significa que como docentes tenemos que buscar la manera de potenciar la autoestima en el alumno, algo que sólo puede partir de un contacto fluido con él, y que puede llevarse a cabo mediante el diálogo en el aula. El alumno que conversa en clase, que ofrece su punto de vista, que da su opinión sobre algo, es un alumno que nos ofrece una gran cantidad de información sobre sí mismo: sobre lo que es capaz de hacer, sobre lo que está dispuesto a hacer y sobre cómo le gustaría hacerlo. Si le escuchamos, podemos empezar a construir.
El otro gran caballo de batalla del alumno es la creencia en sus capacidades. Yo suelo plantear el primer día de clase las bases del trabajo final que tienen que realizar para superar la materia, y les llevo de ejemplo un trabajo realizado el año anterior por un compañero. Cuando lo ven siempre me dicen lo mismo: “es imposible que yo pueda hacer eso, no soy capaz, no tengo tantos conocimientos”. En ese momento es cuando respondo: “Pues entonces estás igual que el dueño de este trabajo cuando lo empezó”. Tener físicamente el trabajo en las manos les otorga seguridad y deseos de creer. Es en ese momento inicial cuando pongo la primera piedra de la autoestima: convierto la capacidad real de cada uno en una capacidad creída, ofreciéndoles la posibilidad de que crean que pueden hacerlo. Y lo mejor de todo es que lo hacen.
Está claro que para que realicen ese trabajo final de gran envergadura y no decaigan en el intento, hay que hacer otras muchas cosas, la siguiente en importancia es la adaptación de los objetivos del trabajo y de la dificultad de la tarea a sus propias posibilidades. No nos podemos engañar, no todos los alumnos tienen las mismas capacidades, ni pueden acceder al mismo nivel de complejidad en una tarea, pero eso no tiene que ser un problema si trabajamos con modelos dinámicos. Yo oriento a cada alumno a la hora de elegir la temática de su trabajo y el grado de profundidad con el que lo enfocarán, porque entiendo que cada alumno es diferente, a cada uno les motiva una cosa y cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Esta orientación sólo puedo hacerla si le conozco un poco, si soy consciente de lo que puede hacer y lo que no, de manera que, al personalizar su trabajo logro que se sienta seguro de su decisión y que se responsabilice de ella siendo optimista.

Imagen: Con los grupos de 1º y de 4º de Comunicación Audiovisual, en la exposición de la Fundación Telefónica sobre Alfred Hitchcock. Reunir en una misma actividad a dos grupos con diferencias tan notables fue un experimento muy interesante, en el que todos aprendimos de todos. Y nos lo pasamos genial. Fuente: Marta González
Cuando el proceso de elaboración del trabajo se inicia, recurro al método de simulación, es decir, que yo trabajo en clase los mismos pasos, ejercicios y pautas que ellos tendrán que realizar por su cuenta. De este modo, tienen una guía real de lo que tienen que hacer y participan activamente en ese proceso de aprendizaje en el aula, proceso tras el cual yo tendré mi propio trabajo final como profesora, pero ellos verán en ese trabajo el suyo, puesto que lo relacionan de forma directa con su proyecto personal. Dicho de otro modo: han trabajado muy duro para mí, pero pensando en lo que pueden llevarse para ellos, en lo que les puede servir. Por si este método no tuviera ya bastantes ventajas, resulta que suma otro aspecto fundamental: poder trabajar la técnica de ensayo y error sin dramas. Dialogar y opinar en clase, razonar, generar hipótesis, desarrollar ideas propias en un contexto en el que no se penaliza el error, sino que se entiende como una forma de aprendizaje muy valiosa, que permite avanzar en lugar de retroceder, es el método más óptimo que conozco para alcanzar el éxito, porque aceptando el error nos liberamos de la imposición de determinadas etiquetas o prejuicios, y nos hacemos más tolerantes ante el fracaso[2]. De este modo, la materia se va desarrollando ligada a un proyecto real en el que el alumno participa, construye y aporta cosas de manera progresiva, puesto que también ligo las actividades dirigidas a ese trabajo, como partes del mismo que debe realizar para alcanzar la gran meta. Así me aseguro de que terminen el maratón con fuerzas renovadas.
Esta es la dinámica de mis clases, aunque tengo un último “as” guardado en la manga: el sentido del humor. Quienes me conocen saben que suelo usar el humor en mi vida diaria, soy defensora acérrima del lenguaje positivo, de los refuerzos verbales de forma amena y distendida, de las conversaciones amigables, de los comentarios halagadores en el momento adecuado. Soy además una persona próxima, me gusta mantener el contacto visual, demostrar mi aprobación e interés hacia lo que me están contado con expresiones faciales acordes al contenido de la conversación, y me interesa mucho saber escuchar. Si todo eso lo pongo en marcha en clase, entonces es cuando puedo lograr el objetivo con el que iniciaba este artículo: la empatía y la felicidad, porque mis alumnos se ríen mucho en clase, es cierto, pero también aprenden mucho; se divierten, pero como proceso natural que nace del entendimiento de las cosas, de la asunción de su responsabilidad personal, de la seguridad en sí mismos. Y creedme si os digo que yo me divierto también mucho con ellos y, desde luego, aprendo mucho de ellos cada año.

Imagen: Con los alumnos del Máster en Dirección y Realización de series de ficción-Globomedia, durante el rodaje de uno de sus ejercicios prácticos. Estar con ellos en el rodaje pero sin intervenir, sólo escuchando y viendo, ayuda a conocerles mejor. Sí, hay que soportar frío y lluvia, pero merece la pena). Fuente: Marta González.
Sin embargo, y prometo que esta es la última reflexión que hago porque me he pasado un poco de rosca, este método empático no le parece bien a todo el mundo, es decir, soy consciente de que hay personas a las que les molesta la felicidad en los entornos docentes y más aún en los laborales. Siempre habrá alumnos a los que no pueda llegar, bien porque no se dejan alcanzar, bien porque no sabré hacerlo adecuadamente o incluso porque desconfiarán del método. Acepto esta circunstancia y trabajo cada año para evitar que se produzca o, en su defecto, para generar métodos alternativos para quienes no deseen ser más felices, porque como dijo mi querido Woody Allen, siempre habrá aquellos para los que “la única manera de ser feliz, sea sufriendo”.
Dra. Marta González Caballero
Coordinadora del Máster en Guion de ficción y entretenimiento
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
[1] Recomiendo a quienes se quieran acercar un poco más a este concepto, el libro de Whitmore, J. (2003): Coaching: el método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona, Paidós.
[2] Para quienes tengan interés por el tema del aprendizaje mediante la técnica del error, pueden consultar la entrada que le dediqué en mi blog en este enlace